|
| “Cuando nos preguntamos por qué somos nosotros directores de cine y no los otros, es decir, los espectadores, la pregunta no la motiva solamente una preocupación de orden ético. Sabemos que somos directores de cine porque hemos pertenecido a una minoría que ha tenido el tiempo y las circunstancias necesarias para desarrollar, en ella misma, una cultura artística; y porque los recursos materiales de la técnica cinematográfica son limitados y, por lo tanto, al alcance de unos cuantos y no de todos. Pero ¿qué sucede si el futuro es la universalización de la enseñanza universitaria, si el desarrollo económico y social reduce las horas de trabajo, si la evolución de la técnica cinematográfica (como ya hay señales evidentes) hace posible que ésta deje de ser privilegio de unos pocos, qué sucede si el desarrollo del video-tape soluciona la capacidad inevitablemente limitada de los laboratorios, si los aparatos de televisión y su posibilidad de «proyectar» con independencia de la planta matriz, hacen innecesaria la construcción al infinito de salas cinematográficas? Sucede entonces no sólo un acto de justicia social; la posibilidad de que todos puedan hacer cine, sino un hecho de extrema importancia para la cultura artística: la posibilidad de rescatar, sin complejos, ni sentimientos de culpa de ninguna clase, el verdadero sentido de la actividad artística. Sucede entonces que podemos, entender que el arte es una actividad «desinteresada» del hombre. Que el arte no es un trabajo. Que el artista no es propiamente un trabajador” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “Cualquiera que realiza una actividad artística se pregunta en un momento dado qué sentido tiene lo que él hace. El simple hecho de que surja esta inquietud demuestra que existen factores que la motivan. Factores que, a su vez, evidencian que el arte no se desarrolla libremente. Los que se empecinan en negarle un sentido específico, sienten el peso moral de su egoísmo. Los que pretenden adjudicarle uno, compensan con la bondad social su mala conciencia. No importa, que los mediadores (críticos, teóricos, etc.) traten de justificar unos casos y otros. El mediador es para el artista contemporáneo su aspirina, su píldora tranquilizadora. Pero como ésta, sólo quita el dolor de cabeza pasajeramente. Es cierto, sin embargo, que el arte, como diablillo caprichoso, sigue asomando esporádicamente la cabeza en no importa qué tendencia” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “Es posible que el arte nos dé una visión de la sociedad o de la naturaleza humana y que, al mismo tiempo, no se pueda definir como visión de la sociedad o de la naturaleza humana. Es posible que en el placer estético esté implícito un cierto narcisismo de la conciencia en reconocerse pequeña conciencia histórica, sociológica, sicológica, filosófica, etcétera y al mismo tiempo no basta esta sensación para explicar el placer estético” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “¿Por qué el artista, sin embargo, siente la necesidad de justificarse como «trabajador», como «intelectual», como «profesional», como hombre disciplinado y organizado, a la par de cualquier otra tarea productiva? ¿Por qué siente la necesidad de hipertrofiar la importancia de su actividad? ¿Por qué siente la necesidad de tener críticos? - mediadores- que lo defiendan, lo justifiquen, lo interpreten? ¿Por qué habla orgullosamente de «mis críticos»? ¿Por qué siente la necesidad de hacer declaraciones trascendentes, como si él fuera el verdadero intérprete de la sociedad y del ser humano? ¿Por qué pretende considerarse crítico y conciencia de la sociedad cuando -si bien estos objetivos pueden estar implícitos o aún explícitos en determinadas circunstancias- en un verdadero proceso revolucionario esas funciones las debemos de ejercer todos, es decir, el pueblo? ¿Y por qué entonces, por otra parte, se ve en la necesidad de limitar estos objetivos, estas actitudes, estas características? ¿Por qué al mismo tiempo, plantea estas limitaciones como limitaciones necesarias para que la obra no se convierta en un panfleto o en un ensayo sociológico? ¿Por qué semejante fariseísmo? ¿Por qué protegerse y ganar importancia como trabajador, político y científico (revolucionarios, se entiende) y no estar dispuestos a correr los riesgos de éstos?” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “No puede haber arte «desinteresado», no puede haber un nuevo y verdadero salto cualitativo en el arte, si no se termina, al mismo tiempo y para siempre, con el concepto y la realidad «elitaria» en el arte. Tres factores pueden favorecer nuestro optimismo: el desarrollo de la ciencia, la presencia social de las masas, la potencialidad revolucionaria en el mundo contemporáneo. Los tres sin orden jerárquico, los tres interrelacionados” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “El desarrollo de la ciencia, de la técnica, de las teorías y prácticas sociales más avanzadas, han hecho posible, como nunca, la presencia activa de las masas en la vida social. En el plano de la vida artística hay más espectadores que en ningún otro momento de la historia. Es la primera fase de un proceso «deselitario». De lo que se trata ahora es de saber si empiezan a existir las condiciones para que esos espectadores se conviertan en autores. Es decir no en espectadores más activos, en coautores, sino en verdaderos autores. De lo que se trata es de preguntarse si el arte es realmente una actividad de especialistas. Si el arte, por designios extra-humanos, es posibilidad de unos cuantos o posibilidad de todos” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “El arte popular no tiene nada que ver con el llamado arte de masas. El arte popular necesita, y por lo tanto tiende a desarrollar el gusto personal, individual, del pueblo. El arte de masas o para las masas, por el contrario, necesita que el pueblo no tenga gusto. El arte de masas será en realidad tal, cuando verdaderamente lo hagan las masas. Arte de masas, hoy en día, es el arte que hacen unos pocos para las masas” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “El arte culto, en nuestros días, ha logrado también esa situación. La gran cuota de libertad del arte moderno no es más que la conquista de un nuevo interlocutor: el propio artista. Por eso es inútil esforzarse en luchar para que sustituya a la burguesía por las masas, como nuevo y potencial espectador. Esta situación mantenida por el arte popular, conquistada por el arte culto, debe fundirse y convertirse en patrimonio de todos. Ese y no otro debe ser el gran objetivo de una cultura artística auténticamente revolucionaria” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “Pero el arte popular conserva otra característica aún más importante para la cultura. El arte popular se realiza como una actividad más de la vida. El arte culto al revés. El arte culto se desarrolla como actividad única, específica, es decir, se desarrolla no como actividad sino como realización de tipo personal. He ahí el precio cruel de haber tenido que mantener la existencia de la actividad artística a costa de la inexistencia de ella en el pueblo (…) La lección esencial del arte popular es que éste es realizado como una actividad dentro de la vida, que el hombre no debe realizarse como artista sino plenamente, que el artista no debe realizarse como artista sino como hombre” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “Es la Revolución lo que hace posible otra alternativa, lo que puede ofrecer una respuesta auténticamente nueva, lo que nos permite barrer de una vez y para siempre con los conceptos y prácticas minoritarias en el arte. Porque es la Revolución y el proceso revolucionario lo único que puede hacer posible la presencia total y libre de las masas. Porque la presencia total y libre de las masas será la desaparición definitiva de la estrecha división del trabajo, de la sociedad dividida en clases y sectores. Por eso, para nosotros la Revolución es la expresión más alta de la cultura, porque hará desaparecer la cultura artística como cultura fragmentaria del hombre” (García Espinosa, 1969: s/p). |
 |
| “Pero es cierto que en materia de política cultural se nos plantea un problema serio: la escuela de cine. ¿Es justo seguir desarrollando especialistas de cine? Por el momento parece inevitable. ¿Y cuál será nuestra eterna y fundamental cantera? ¿Los alumnos de la Escuela de Artes y Letras de la Universidad? ¿Y no tenemos que plantearnos desde ahora si dicha Escuela deberá tener una vida limitada? ¿Qué perseguimos con la Escuela de Artes y Letras? ¿Futuros artistas én potencia? ¿Futuro público especializado? ¿No tenemos que irnos preguntando si desde ahora podemos hacer algo para ir acabando con esa división entre cultura artística y cultura científica? ¿Cuál es el verdadero prestigio de la cultura artística? ¿De dónde le viene ese prestigio que, inclusive, le ha hecho posible acaparar para sí el concepto total de cultura? ¿No está basado, acaso, en el enorme prestigio que ha gozado siempre el espíritu por encima del cuerpo? ¿No se ha visto siempre a la cultura artística como parte espiritual de la sociedad y a la científica, como su cuerpo? ¿El rechazo tradicional al cuerpo, a la vida material, a los problemas concretos de la vida material, no se debe también a que tenemos el concepto de que las cosas del espíritu más elevadas, más elegantes, más serias, más profundas? ¿No podemos, desde ahora, ir haciendo algo para acabar con esa artificial división? ¿No podemos ir pensando desde ahora que el cuerpo y las cosas del cuerpo son también elegantes, que la vida material también es bella? ¿No podemos entender que, en realidad, el alma está en el cuerpo, como el espíritu en la vida material, como -para hablar inclusive en términos estrictamente artísticos- el fondo en la superficie, el contenido en la forma? ¿No debemos pretender entonces que nuestros futuros alumnos y, por lo tanto, nuestros futuros cineastas sean los propios científicos (sin que dejen de ejercer como tales, desde luego), los propios sociólogos, médicos, economistas, agrónomos, etc.?” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “Una nueva poética para el cine será, ante todo y sobre todo, una poética «interesada», un arte «interesado», un cine consciente y resueltamente «interesado», es decir, un cine imperfecto. Un arte «desinteresado», como plena actividad estética, ya sólo podrá hacerse cuando sea el pueblo quien haga el arte” (García Espinosa, 1969: s/p). |
|
| “El cine imperfecto entendemos que exige, sobre todo, mostrar el proceso de los problemas. Es decir, lo contrario a un cine que se dedique fundamentalmente a celebrar los resultados. Lo contrario a un cine autosuficiente y contemplativo. Lo contrario a un cine que «ilustra bellamente» las ideas o conceptos que ya poseemos. (La actitud narcisista no tiene nada que ver con los que luchan). Mostrar un proceso no es precisamente analizarlo. Analizar, en el sentido tradicional de la palabra, implica siempre un juicio previo, cerrado. Analizar un problema es mostrar el problema (no su proceso) impregnado de juicios que genera a priori el propio análisis. Analizar es bloquear de antemano las posibilidades de análisis del interlocutor. Mostrar el proceso de un problema es someterlo a juicio sin emitir el fallo. Hay un tipo de periodismo que consiste en dar el comentario más que la noticia. Hay otro tipo de periodismo que consiste en dar las noticias pero valorizándolas mediante el montaje o compaginación del periódico. Mostrar el proceso de un problema es como mostrar el desarrollo propio de la noticia, sin el comentario, es como mostrar el desarrollo pluralista -sin valorizarlo- de una información. Lo subjetivo es la selección del problema condicionada por el interés del destinatario, que es el sujeto. Lo objetivo sería mostrar el proceso, que es el objeto” (García Espinosa, 1969: s/p). |



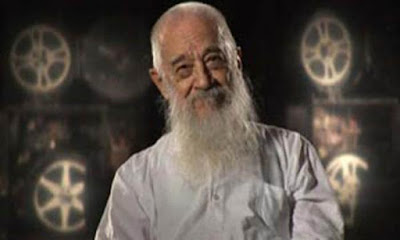




























No hay comentarios:
Publicar un comentario